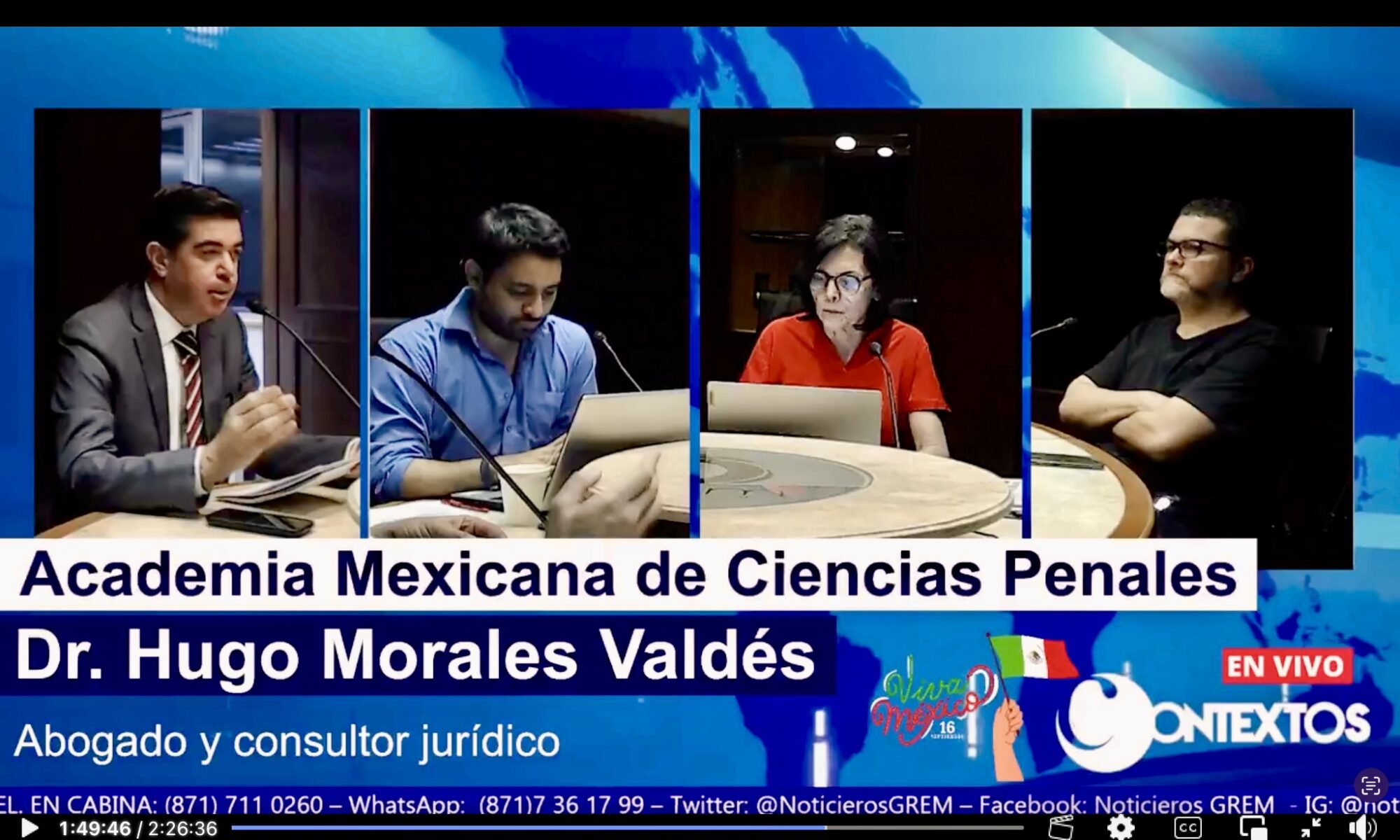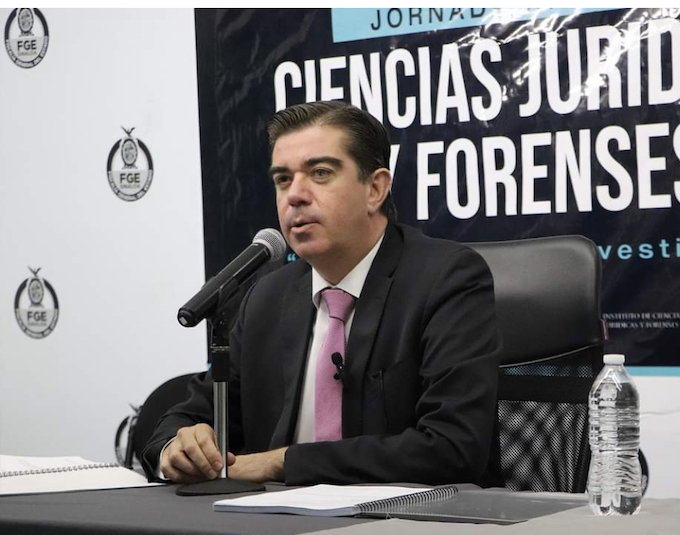Por Hugo Morales Valdés
Es bien sabido que el artículo 21 de la Constitución Política Mexicana establece que el monopolio de la acción penal corresponde al Ministerio Público y que es éste quien tiene la representación social ante los tribunales penales, aunque de forma concurrente es competente para conocer y representar de casos de índole civil o familiar en los que es necesaria la anuencia y supervisión de Ministerio Público para defender derechos diversos.
Si bien es cierto que la representación social que tiene el Ministerio Público excede la materia penal, es esta última aquella en la que se materializa con mayor rigor las facultades de investigación y persecución ante los tribunales de las conductas tipificadas como delitos. En ese sentido, y en virtud de la reforma constitucional referida que involucra a la rama penal, es que da lugar a un nuevo esquema garantista y de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, es oportuno reconocer que la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio emerge las carencias sustanciales que deben ser acotadas para sustentar las acciones de las instituciones procuradoras de justicia.
De ahí que es menester que los Ministerios Públicos sean certificados personalmente, académicamente, en técnicas de investigación, sensibilidad en materia de derechos humanos y permanezcan en un proceso de formación continua que debe ser implementado mediante la colaboración con instituciones públicas y privadas con respaldo sólido para conseguir la obtención de los principios de eficiencia, legalidad, profesionalismo, oportunidad y respeto irrestricto de derechos humanos. En ese mismo sentido, es preciso que los colaboradores de la Fiscalía General del Estado se incorporen a procesos de sensibilización que conjuntamente con el respeto a los principios de gratuidad, oportunidad, buena fe, imparcialidad, lealtad, transparencia, ofrezcan trato digno a las personas usuarias, particularmente en referencia a la víctimas.
De lo anterior, se evidencia que es fundamental, establecer pilares sólidos que deben ser fundamento para la procuración de justicia en el estado de Coahuila y, por tanto, sustento de una visión adecuada en el marco de una Fiscalía General del Estado acorde a la necesidades de acceso a la justicia. De ello se advierte la necesidad de diagnosticar y advertir el debido cumplimiento de acciones mínimas para garantizar el derecho humano a la justicia: procuración de justicia y Derechos Humanos, así como transparencia en las actuaciones de la representación social.
Promoción de la justicia penal en el marco del respeto a los derechos humanos
Como ya se ha establecido, nadie escapa a la premisa constitucional federal que entró en vigor en junio del año 2011, mediante la cual el concepto de derechos humanos se incorpora a la legislación como un elemento garantista y de supervisión constitucional, los procesos de interacción entre los entes gubernamentales y la ciudadana han cambiado en su esquema legal de acción comunicativa. Así, el reconocimiento institucional del derecho a dignidad humana en base a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; todo lo anterior, de la mano de los principios de interpretación pro-persona; han generado una clara diferencia entre los sistema tradicionales de impartición de justicia y el nuevo sistema de justicia penal.
Por ello, es necesario que los colaboradores de la Fiscalía General incorporen a su ámbito de trabajo los nuevos esquemas de respeto y debido proceso que permiten alcanzar los objetivos de impartición de justicia pronta y expedita, acompañado de sensibilidad y empatía con las víctimas.
Administrar con transparencia los recursos aprobados para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General, así como generar información pública
Si bien es cierto que la información que la Fiscalía General puede ser catalogada como reservada con el objeto de proteger información sensible o de particulares. Se advierte la necesidad de publicitar con mayor énfasis las acciones relacionadas con las actividades de la Fiscalía General del Estado que involucran el ejercicio del presupuesto que le es asignado, así como en relación a la información sobre la actuación del órgano procurador de justicia y de sus colaboradores, mediante boletines que constituyan versiones públicas de las mismas.
De ahí que es preciso implementar procesos de transparencia que permitan a la población conocer el ejercicio del presupuesto y las actuaciones de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, mediante versiones públicas de las mismas, con el uso de plataformas asequibles que generen mayor confianza en la institución y permitan advertir las áreas de interacción con la ciudadanía representada por el órgano procurador de justicia en las carpetas que son integradas por la Representación Social, mediante la innovación tecnológica.
Ciertamente, se podría razonar que muchos son los retos en materia de procuración de justicia en el estado de Coahuila, la tarea nunca puede asumirse como concluida. De ello, se afirma que es momento de integrar el sistema garantista de alcance penal para brindar seguridad jurídica, transparencia de actuación, protección a las víctimas.Sólo así se podrá materializar el derecho humano de acceso a la justicia para la población coahuilense —con especial referencia a las niñas, niños y mujeres—, ante los desafíos que representa el siglo xxi.